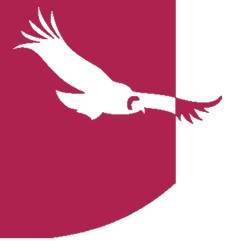
ARTÍCULOS ORIGINALES
Revista de investigación Rodolfo Holzmann, ISSN-e 2955-8824 https://revistas.undar.edu.pe/index.php/rodolfoholzmann/article/view/25
Ayawaska: composición narrativa adaptada para cuarteto de cuerdas
Ayawaska: narrative composition adapted for string quartet
Cristhian E. Cachay Tello1,a
1Orquesta Sinfónica de Huánuco, Huánuco, Perú.
Corresponding author: E-mail: accachay@undar.edu.pe
Orcid ID: ahttps://orcid.org/0000-0003-1925-154X
Recibido: 10 de octubre de 2024
Aprobado: 03 de noviembre de 2024
Resumen
En el presente artículo muestro los aspectos principales del proceso compositivo que me llevaron a narrar de forma sonora diversas vivencias que experimenté en rituales de ayahuasca, y su consecuente adaptación al formato de cuarteto de cuerdas. El uso de texturas narrativas y efectos de ejecución instrumental forman parte de los elementos principales que presenta la obra. Ayawaska, tal como titulé a la composición, no solo pretende ser una innovación en el repertorio académico peruano, sino que su relevancia se extiende a la integración de las tradiciones amazónicas del Perú, dentro de contextos culturales donde se aprecia el valor de la música académica como parte fundamental en la vida de las personas. La estructura del presente artículo está engarzada en tres momentos: en primer orden, trato el asunto de las experiencias que dieron inspiración y origen de la composición; seguidamente, abordo lo que refiere a la composición original y la agrupación para la cual fue encargada la obra; finalmente, presento, a través de un enfoque técnico, los aspectos relacionados a la adaptación para el formato de cuarteto de cuerdas.
Palabras clave: música peruana, ayahuasca, íkaros, composición, adaptación, cuarteto de cuerdas.
Abstract
In this article, I present the main aspects of the compositional process that led me to sonically narrate various experiences I underwent during Ayahuasca rituals, and their subsequent adaptation to the string quartet format. The use of narrative textures and instrumental performance effects constitute the main elements presented in the work. Ayawaska, as I titled the composition, not only aims to be an innovation in the Peruvian academic repertoire, but its relevance extends to the integration of Amazonian traditions of Peru within cultural contexts where the value of academic music is appreciated as a fundamental part of the individual. The structure of this article is interwoven through three phases: first, I address the experiences that provided inspiration and origin for the composition; subsequently, I discuss matters pertaining to the original composition and the ensemble for which the work was commissioned; finally, through a technical approach, I present aspects related to the adaptation for the string quartet format.
Keywords: Peruvian music, ayahuasca, ikaro, composition, adaptation, string quartet.
Introducción
La Amazonía del Perú resguarda valiosas tradiciones ancestrales de una cultura que logró la comunión con el entorno natural. Una parte importante de esta forma de vivir se encuentra en el contexto de la actividad chamánica con las ceremonias de ayahuasca, donde lo sagrado y lo sonoro se entrelazan de maneras inusitadas. En este artículo hago conocer parte del proceso compositivo que desarrollé para la obra Ayawaska y su adaptación al formato de cuarteto de cuerdas, que, más allá de representar y narrar una ceremonia de ayahuasca, es un homenaje al conocimiento ancestral que hasta nuestros días sigue perdurando en la Amazonía peruana. Esta gran farmacia natural que guarda sus secretos en las ciencias chamánicas es la gran inspiradora de la obra. Mis experiencias con el brebaje ancestral las trato en el apartado «Encuentros con la ayahuasca».
La obra original está compuesta para un conjunto de instrumentos tradicionales del Perú, y trata de representar la vivencia mística que ocurre en una ceremonia de ayahuasca. La adaptación de esta obra a un formato de cuarteto de cuerdas propone un diálogo entre dos mundos musicales: por un lado, la expresividad rítmica y tímbrica de los instrumentos tradicionales peruanos; por el otro, el legado interpretativo y la sofisticación del repertorio académico occidental. La composición de la obra y sus pormenores en el formato de instrumentos tradicionales del Perú lo trato en el apartado «De las vivencias al acto creativo».
El trabajo de adaptación sonora aprovecha la versatilidad de la paleta tímbrica y las cualidades expresivas del cuarteto de cuerdas para evocar las sutilezas de los estados alterados de conciencia y la intensidad de las experiencias vividas en un ritual de ayahuasca. Así también, ofrece nuevas perspectivas que invitan a repensar las fronteras entre el ritual y el concierto, entre lo ancestral y lo contemporáneo, es decir, la integración de tradiciones ancestrales en el formato de cuarteto de cuerdas. Lo referido a esta adaptación lo trato en el apartado «Adaptación al cuarteto de cuerdas».
En este artículo presento un enfoque interdisciplinario que integra musicología, aspectos etnográficos y el desarrollo de técnicas compositivas, haciendo énfasis en que la adaptación musical no es simplemente un traspaso instrumental del material sonoro, sino un acto creativo que enriquece el discurso musical entre prácticas musicales tradicionales y formatos contemporáneos. También analizo la estructura y el simbolismo de la composición original, así como las estrategias compositivas y performativas que faciliten la transición al formato de cuarteto de cuerdas.
Es importante hacer una aclaración acerca del uso de las palabras «ayahuasca» y «ayawaska» que aparecen en este artículo. El uso mayoritario de este término se sustenta en la convención ortográfica que refleja la adaptación fonética del quechua al sistema de escritura del español; por lo tanto, en círculos académicos y otros se suele escribir usando la «hu» en remplazo de la «w». Sin embargo, he preferido utilizar en el título de la obra Ayawaska para identificar la pronunciación correcta que se hace en la lengua nativa de la sierra y selva peruana.
Encuentros con la Ayahuasca
Las primeras referencias que conocí acerca de la ayahuasca me las hizo conocer un gran amigo personal, Pedro Gómez, quien fue alumno del maestro Rodolfo Holzmann y es un buscador de la verdad. La curiosidad por el conocimiento ancestral de la cultura amazónica del Perú fue lo que me llevó a buscar la vivencia personal.
Las experiencias llegaron a inicios de la década de los 2000 en adelante, con ellas pude vivenciar y conocer las bondades del brebaje ancestral, siendo las más significativas las que ocurrieron en Pucallpa. Fue en las ceremonias de ayahuasca donde conocí uno de los elementos vitales y centrales de toda ceremonia chamánica: los cantos que llevan la denominación de «íkaros», los cuales son entonados para conseguir diferentes propósitos. He de mencionar que tuve la fortuna de conocer a grandes exponentes en el manejo de la ayahuasca, cuya tradición se remonta a líneas ancestrales que se pierden en el tiempo, como es el caso de Guillermo Arévalo y José Shinga Paima. De estos chamanes, que guiaron las ceremonias en las que participé, tomé las melodías íkaros que están insertadas en la obra que compuse.
En este contexto, la ceremonia se realiza dentro de una «maloca», que es un lugar físico en donde los participantes se sientan alrededor del chamán, quien ocupa el lugar principal. Todo inicia con el momento previo a la toma del brebaje. Los participantes se ubican en sus respectivos lugares, el chamán prepara y acomoda todos los elementos a utilizar en la ceremonia (una vela, sus mapachos, sus sonajas, hojas de plantas medicinales, el brebaje que contiene la ayahuasca, un pequeño vaso ceremonial, y otros objetos que son propios de los rituales chamánicos); se viste con sus atuendos chamánicos, que incluyen un túnica de algodón que lleva el nombre de «cushma», así como una corona elaborada del mismo material que la túnica y que puede incluir plumas de aves amazónicas (el diseño y los colores de estas vestimentas, que se obtienen bajo el efecto de la ayahuasca, son llamados kené). Antes de iniciar, el chamán, frente a la luz de la vela y en medio de la noche, da las últimas indicaciones.
A continuación, narraré los momentos más significativos de las ceremonias en las que participé, las cuales fueron la inspiración para dar estructura formal a la composición:
El chamán, antes de compartir el brebaje, realiza un canto íkaro en forma de susurro silbado en la boca del recipiente que contiene a la ayahuasca, esto con el propósito de llamar al espíritu del compuesto y a las entidades espirituales que le ayudarán en la ceremonia. Seguidamente, se inicia con la toma. Cada participante se acerca al chamán y recibe su dosis personal, a partir de este momento las personas esperan en su lugar a que la ayahuasca haga efecto.
Al manifestarse los efectos del brebaje, siempre sucedió que mi audición se expandió y escuché en casi todos los momentos reverberación y delay en todos los sonidos. Mi visión estuvo interpuesta por una especie de filtro óptico que contiene diseños geométricos (llamados kené), propios de las culturas amazónicas. Los colores se percibían con una saturación y difuminado que no se ven en la vida diaria; apareció una sensación de adormecimiento y mareo en todo el cuerpo que no me permitió tener movilidad; la respiración se tornó lenta y profunda. Este cambio en la percepción física de la realidad estuvo acompañado con estados mentales que trataban de entender y luchar por adaptarse a la nueva realidad.
En medio de los primeros efectos que se presentan, el chamán inicia con los cantos íkaros, los cuales empiezan a guiar las visiones y vivencias surreales que se perciben como algo real, ya sea física o emocionalmente; luego los sentimientos y los pensamientos se tornan profundos y muy intensos. En mi experiencia, tuve vivencias muy desagradables, así como también momentos que fueron sublimes y en extremo indescriptibles. Otro elemento que siempre fue parte importante en la configuración de las experiencias fueron los sonidos producidos por la vida animal de la selva, que incluye insectos, aves y otros, así como sonidos de la naturaleza: el viento, el paso del agua y más. Al finalizar la ceremonia, uno queda con el impacto de las vivencias en un estado reflexivo y entiende una nueva forma de ver la vida. Los íkaros ya no son simples cantos, sino música que revela un universo capaz de transformar nuestros pensamientos. Esta postura, aunque no proviene de experiencias con rituales de ayahuasca, también es compartida por importantes investigadores, como es el caso de Mendívil (2020), quien manifiesta: «Por eso pienso que tal vez el poder de la música radique en la forma en que ella estructura nuestras capacidades cognitivas» (p. 43).
Sin embargo, estas experiencias, que pueden ser vistas como pertenecientes a un subjetivismo cultural, se pueden entender desde una perspectiva científica. De la explicación de Escobar (2015), se entiende que los efectos producidos por el brebaje se deben a la decocción combinada de Banisteriopsis caapi, que contiene inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), como harmina y tetrahidroharmina, que bloquean la degradación enzimática del DMT; y la Psychotria viridis, que provee N,N dimetiltriptamina (DMT), un alcaloide psicodélico que activa receptores serotoninérgicos (5-HT2A) en el cerebro. La siguiente tabla nos muestra algunas características de estos elementos.
Tabla 1
Características comparativas de la ayahuasca y la chacruna
De las vivencias al acto creativo
La oportunidad para componer una obra que refiera y contextualice mis experiencias con la ayahuasca llegó a través de un encargo que me realizó el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú (EITP), agrupación artística oficial que forma parte de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas (ENSF-JMA), con sede en la capital del Perú, Lima. Este importante proyecto fue fundado el año 2009 por el maestro huanuqueño Wilfredo Tarazona Padilla, quien, junto con su hermano Roel Tarazona Padilla, hicieron el honor de invitarme a ser parte de esta gran iniciativa desde los comienzos de la agrupación, ya que participé como jurado para elegir a los músicos en la primera audición que realizaron, y escribí la primera obra que ejecutó la agrupación.
Algunos alcances sobre la naturaleza de la agrupación se pueden encontrar en su página web, en donde se dice:
Como parte de su estructura, rescata y utiliza una diversidad de instrumentos de origen peruano, como el siku o zampoña, la quena, la quenilla y el quenacho, así como la tinya, el cajón, los bombos nativos y la percusión hecha a base de semillas silvestres. Todo ello se complementa con los instrumentos mestizos, como el charango, la guitarra y el guitarrón, el violín, la mandolina, el arpa, el acordeón y la percusión.
Con esta innovadora propuesta, el EITP recrea los ritmos y formas musicales peruanas en un contexto contemporáneo, pero sin perder el asidero con nuestras raíces, pues gran parte de sus composiciones se extraen de los sonidos que forman parte de las danzas, festividades y ceremonias de nuestros pueblos. Asimismo, están inspirados en los paisajes, espacios geográficos, flora y fauna representativos del Perú (EITP, s. f., párrs. 2-3).
Algunos conceptos y principios técnicos que apliqué en la composición de la obra provienen de las recomendaciones que el maestro Holzmann (1967) dio a conocer en una antología de piezas para el piano de música peruana:
Guardar la integridad de las melodías; conservar sus características rítmicas y tonales; estructurar las piezas según sus posibilidades formales; dar realce al material original, enriqueciéndolo en el aspecto armónico, contrapuntístico y pianístico; crear la atmósfera propicia para cada pieza, destacando su esencia emocional; matizar cada versión, hasta donde sea posible, para lograr su presentación de acuerdo a un sentir contemporáneo (p. 6)
Formato o plantilla instrumental
Se mantiene la configuración que propuse para conformar la agrupación desde su fundación, y quedó de la siguiente manera:
Tabla 2
Instrumentos que configuran la plantilla instrumental de la obra «Ayawaska»
Estructura formal de la obra
Se conforma de cuatro partes:
Primera parte
Contiene dos secciones: la introducción, que representa el momento previo a la toma de la ayahuasca (cc. 1-11); y la sección que representa el llamado del chamán a los espíritus que participan en la ceremonia (cc. 12-39). El íkaro distintivo de esta parte se muestra en la figura 1:
Figura 1
Íkaro para llamar al espíritu del brebaje
Nota. Transcripción y elaboración propia. Este íkaro es cantado por el chamán Guillermo Arévalo.
Segunda parte
Esta parte se denomina «Noche de selva» (cc. 40-90), la cual narra los momentos en que se vivencia los primeros efectos físicos y mentales del brebaje. El momento surrealista está elaborado con el uso de efectos sonoros que recrean una percepción alterada, a la vez que se escuchan los sonidos producidos por la fauna animal de la Amazonía peruana. En esta sección también se presenta un íkaro distintivo que guía la vivencia (figura 2).
Figura 2
Íkaro para llamar a los espíritus curanderos y potenciar el efecto del brebaje
Nota. Transcripción y elaboración propia. Este íkaro es cantado por el chamán José Shinga Paima.
Tercera parte
Se denomina «Ataque» (cc. 95-183) y es el momento en el que se manifiestan los conflictos internos en la persona. El pulso se torna vivaz y se hace uso de patrones rítmicos característicos de las danzas amazónicas. La sección introductoria anuncia los cambios vertiginosos que se presentan en el elemento rítmico, así como el contexto armónico que caracteriza estados conflictivos durante las vivencias. Luego de trascurrir los conflictos y enfrentamientos, se culmina con la representación de la purga, situación que suele aparecer cuando la persona necesita superar algún mal físico o estado interno. El íkaro característico para esta parte de la obra se observa en la figura 3:
Figura 3
Íkaro para avivar y profundizar el trabajo de la ayahuasca
Nota.Transcripción y elaboración propia. Este íkaro es cantado por el chamán José Shinga Paima.
Cuarta parte
Esta última parte se titula «Ikareando con amor» (c. 184 hasta el final), y representa los momentos en donde la experiencia se torna sublime y alcanza su máxima plenitud. Se puede vivenciar un mundo mágico con figuraciones surrealistas de la Amazonía y el universo. La mente y las emociones pueden encontrar respuestas a diversos conflictos que la persona carga en su interior. Para esta parte, elegí un íkaro con una fuerte carga emotiva, más aún en el momento en que el chamán entona la melodía con frases en su idioma nativo shipibo (figura 4).
Figura 4
Íkaro para curar enfermedades físicas y del alma
Nota.Transcripción y elaboración propia. Este íkaro es cantado por el chamán José Shinga Paima.
Se observa que todos los íkaros están construidos sobre la base del sistema pentatónico, elemento muy característico en la música tradicional peruana. Para asuntos propios de la estética que construí en la obra, algunos de ellos se presentan en una tonalidad distinta a las transcripciones expuestas.
Tratamiento armónico
Se circunscribe al sistema tonal con el propósito de facilitar, tanto en los músicos como en el oyente, un entendimiento de las características tonales de las melodías, así como un entendimiento emocional de los pasajes narrativos; sin embargo, y como recomendaría el maestro Holzmann, he buscado matizar cada parte hasta donde sea posible, para lograr su presentación de acuerdo a un sentir contemporáneo, como en los siguientes ejemplos:
Figura 5
Tratamiento armónico de la sección inicial de la obra «Ayawaska»
Figura 6
Tratamiento armónico del primer íkaro que se presenta en la obra «Ayawaska»
Uso de efectos
La obra incluye una sección informativa que describe la manera en que se debe ejecutar estos sonidos particulares. En el score se incluye una leyenda de símbolos para efectos sonoros, tal como se muestra en la tabla 3:
Tabla 3
Símbolos y su ejecución en la obra «Ayawaska»
El propósito de utilizar estos efectos sonoros es el de recrear la percepción alterada que se tiene durante la ceremonia, para lo cual se diseñó un entramado de efectos que crea una textura inusual. En la figura 7 se puede apreciar que la kenilla hace el canto de un ave; las kenas recrean los susurros de íkaros del chamán; el kenacho y las zampoñas malta imitan el canto de un ave y los susurros del chamán; las zampoñas zanka, los toyos y las guitarras recrean el sonido ambiental del trance; los acordeones realizan el sonido de los insectos, muy similares a las cigarras; el violín recrea el sonido del grillo; y la cabaza mantiene el ostinato rítmico que el chamán realiza con sus sonajas.
Figura 7
Entramado de efectos que recrean el trance o percepción alterada en la obra «Ayawaska»
Es en medio de los efectos sonoros que aparece el íkaro distintivo de esta parte; y para recrear la reverberación y el delay que se escucha en la melodía, elaboré una imitación contrapuntística del íkaro al intervalo de octava. Antes de seguir con la tercera parte de la obra, en el transcurso de los cc. 91-94, todos los instrumentos de la agrupación realizan sonidos que imitan a la fauna amazónica de forma aleatoria; cada integrante es libre de elegir el sonido que guste.
Elaboración rítmica
Para la introducción, se configura sobre un ostinato de negras para representar el ritual (ejemplo en la figura 5); luego, al presentarse la melodía del primer íkaro, se desarrolla una textura basada en el uso de polirritmos, los cuales ayudan a representar los primeros estadios alterados de la percepción (ejemplo en la figura 6). Para la segunda parte, el entramado polirrítmico plantea un desarrollo mayor con el propósito de recrear el mundo surrealista de la fauna amazónica (ejemplo en la figura 7). En la tercera parte, el desarrollo rítmico pone énfasis en el uso de ritmos que configuran patrones propios de las danzas amazónicas; este desarrollo, a manera de danza, proviene de la estructura rítmica del íkaro (figura 3). Los instrumentos de percusión mantienen un patrón rítmico caracterizado por el uso de síncopas, a esta tendencia se suma el registro agudo de las arpas, la mandolina y el charango, los demás instrumentos se anclan en la métrica regular del compás, tal como se observa en la figura 8:
Figura 8
Elaboración de patrón rítmico, característico de la danza amazónica del Perú
La parte final, «Ikareando con amor», retoma el uso de polirritmos en la sección de las cuerdas para acompañar el desarrollo de la melodía principal, que se expone con la sección de los vientos. La configuración de estos polirritmos superpone ritmos de división binaria con ritmos de subdivisión ternaria.
Dónde escuchar la obra
La obra fue escrita y culminada en 2010 y ha sido incluida en la producción musical «Del Perú», del EITP en 2014. El CD se puede adquirir a través de la página web de la ENSF-JMA, ingresando a la sección de publicaciones, en el apartado de audiovisuales. También se puede encontrar en diversos videos de documentales y presentaciones, como la que se realizó en el Gran Teatro Nacional con motivo de la celebración de los diez años de creación de la agrupación, donde Ayawaska se puede apreciar desde el minuto 1:13:51 del video que se encuentra en la plataforma de YouTube (ENSF-JMA, 2020). En 2019, la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR) publicó la colección «Wilfredo Tarazona» con cuatro libros de partituras de música, uno de ellos es el score de Ayawaska; dicha publicación se puede encontrar en la misma universidad (UNDAR, 2019), así como en la biblioteca de la Universidad Nacional de Música en Lima.
Adaptación al cuarteto de cuerdas
El formato del cuarteto de cuerdas que se empleó para la adaptación está conformado por dos violines, una viola y un violonchelo. Gonzáles (2016) indica que este formato se consolidó en la década de 1770, especialmente con obras de Haydn y Mozart. La adaptación de Ayawaska al cuarteto mantiene las siguientes características de la obra original: estructura formal, tratamiento armónico, tonalidades propias para cada sección, indicadores de tempo y metronómicos.
Adaptación de la introducción
En la figura 9 se aprecia el ostinato que caracteriza lo ritual, representado en las negras de la parte del cello en pizzicato. El primer violín presenta fragmentos de un íkaro haciendo uso del trémolo y en los siguientes compases manifiesta el canto de un ave. El segundo violín y la viola también presentan el canto de un ave que precede al canto del primer violín, a la vez que se encargan de configurar el contexto armónico.
Figura 9
Introducción de «Ayawaska», adaptación para cuarteto de cuerdas
Adaptación de la exposición del primer íkaro
La obra continúa desarrollándose sobre la exposición del primer íkaro. Se mantiene la textura producida por el uso de polirritmos y las imitaciones melódicas que se construyen con fragmentos del íkaro, tal como se aprecia en la figura 10:
Figura 10
Sección que muestra el desarrollo del primer íkaro de «Ayawaska», adaptación para cuarteto de cuerdas
Cabe recalcar que el tratamiento armónico mantiene la estructura de la obra original. Es en la parte del cello donde se realizó un tratamiento melódico a las líneas del bajo; por lo tanto, estas nuevas figuraciones melódicas en el bajo no se encuentran en la versión para el ensamble de instrumentos tradicionales del Perú. La sección que se muestra en la figura 10 pertenece al final de la primera parte, que culmina con un crescendo por parte de la viola, segundo y primer violín, sobre un acorde de onceava.
Adaptación de la parte que expone el segundo íkaro
La segunda parte está precedida por una pausa general, con el propósito de establecer una breve expectativa y acondicionar el momento que desarrolla el uso de efectos sonoros. Para adaptar los efectos sonoros que producen los instrumentos de viento, como los de la familia de las quenas, la familia de las zampoñas y las cuerdas pellizcadas al lenguaje del cuarteto, se pensó en mantener recursos que en ambos formatos los ejecutantes puedan realizar; esto es, la emisión de aire a manera de soplido y el uso del efecto de armónicos, de tal manera que el ejecutante del cuarteto, a la vez que toca un sonido en su instrumento, emite aire en forma de soplido o con la letra «s».
Figura 11
Tratamiento de efectos sonoros en la adaptación de «Ayawaska» al formato de cuarteto de cuerdas
Nótese en la partitura de la figura 11 que el primer elemento en aparecer es el «susurro de insecto» con sonido de armónico; su uso se intercala entre la viola, segundo y primer violín; y su construcción en dos grupos de cuatro corcheas es la referencia que ayuda a mantener la cohesión orgánica de toda esta segunda parte. Otros elementos que hacen referencia a insectos amazónicos aparecen con el segundo violín en los cc. 50 y 64, y en el primer violín para los cc. 54 y 55, para estos casos los ejecutantes solo deben tocar las notas indicadas sin sobreponer algún sonido extra.
La indicación «susurro del chamán», que se ejecuta de forma intercalada entre el segundo violín, viola y chelo, es un ritmo de tresillo que señala que, mientras se toca el efecto de armónico sobre la nota indicada, el ejecutante debe emitir aire haciendo uso de su soplido. Otro elemento de similar característica aparece en el primer violín (anacrusa del c. 45) y segundo violín (anacrusa del c. 50); la diferencia radica en que el primer sonido que se ejecuta con el violín debe estar acompañado de la emisión de aire con la letra «s», indicada con un pequeño triángulo sobre la nota.
También aparece el canto de aves, principalmente en el primer violín, con el uso de apoyaturas sobre notas en spiccato, trinos, apoyaturas ligadas y glissandos. Estos cantos son imitados por el segundo violín y en algunos momentos por el chelo; este último ejecuta bicordios en armónicos con el propósito de emular el sonido ambiental del trance y es el encargado de introducir el canto íkaro desde la anacrusa al c. 60.
Tabla 4
Símbolos y su ejecución en la adaptación de «Ayawaska» para cuarteto de cuerdas
En la figura 12, se observa la construcción en forma de canon para recrear la percepción auditiva del efecto de delay y reverb durante el trance:
Figura 12
Contrapunto en forma de canon en la adaptación para cuarteto de cuerdas
Nótese en esta partitura que la imitación a la octava mantiene la misma figuración en el primer violín y viola, mientras que el segundo violín alterna la melodía con notas en corcheas que pertenecen al contexto armónico.
Adaptación de la parte que expone el tercer íkaro
La tercera parte, «Ataque», está precedida por un momento en donde los músicos deben producir, de manera aleatoria, sonidos o efectos que simulen la selva amazónica; luego de este momento de tiempo indeterminado, se desarrolla una sección a manera de introducción, cuyos elementos rítmicos se caracterizan por el uso de síncopas que son propias de las danzas amazónicas del Perú (figura 13).
Figura 13
Fragmento de la introducción de «Ataque» adaptada al cuarteto de cuerdas
En la figura 14 se observa el íkaro elegido para esta parte. La melodía se encuentra en el segundo violín, y los otros instrumentos construyen el patrón rítmico: el chelo ejecuta un motivo de blanca y dos negras; el primer violín presenta una síncopa que responde al pulso con un primer sonido de forma retardada y el segundo de forma regular; la viola realiza una síncopa en el primer pulso y luego dos negras de forma regular, de manera que es en la última negra de cada motivo que los tres instrumentos se encuentran, esto provoca una acentuación rítmica característica de las danzas amazónicas.
Figura 14
Patrón rítmico que acompaña al íkaro de «Ataque», adaptado al cuarteto de cuerdas
Otro pasaje a tratar es el que prepara el momento del clímax. En la figura 15 se aprecia que en los cuatro primeros compases hay un contrapunto entre la línea del primer violín y la viola, mientras que el chelo y el segundo violín mantienen el patrón rítmico de la danza. Nótese que el chelo utiliza el motivo rítmico que en la figura 14 se encuentra en el primer violín, el mismo caso sucede en la viola que adopta el motivo ya expuesto por el segundo violín, pero esta vez con un silencio de corchea. Luego la tensión que lleva al clímax se desarrolla durante diez compases, con ritmos que manifiestan mayor movimiento, en un crescendo que desemboca con cuatro negras hacia una redonda, la cual da paso a la nueva tonalidad para culminar el clímax.
Figura 15
Pasaje que prepara el clímax en la adaptación para el cuarteto de cuerdas
Adaptación de la parte que expone el cuarto íkaro
La parte final, denominada «Ikareando con amor», expone el íkaro principal en el canto de la viola desde el c. 187 hasta el c. 200. Luego pasa el canto al primer violín, en esta primera exposición se genera un contrapunto con los pizzicatos del chelo, mientras que las otras voces realizan efectos de armónicos y notas propias del contexto armónico; a partir del c. 201, el acompañamiento se realiza en grupos de dos tresillos o también se puede ver como agrupaciones de seisillos. Este movimiento rítmico, aunado a las notas largas del chelo, busca representar la atmósfera del momento mágico surrealista (figura 16).
Figura 16
Adaptación del fragmento inicial de «Ikareando con amor»
En esta versión de Ayawaska para cuarteto de cuerdas decidí incluir en la parte final una sección que no se encuentra en la obra original, esto ocurre desde el c. 219 en adelante. Esta nueva sección viene a representar una experiencia de éxtasis emocional y comprensión trascendental. Ya no es un íkaro el elemento importante, sino que ahora lo son las líneas melódicas que se entrecruzan con colores armónicos, debido a que representan la sabiduría personal que trasciende la guía del chamán y la fuente interna de conocimiento y sanación. A continuación, algunos fragmentos de esta última sección:
Figura 17
Fragmento de la sección final, compuesta para la versión de cuarteto de cuerdas
En la figura 18 se muestra el final de la obra, que incluye el uso de notas prolongadas que forman acordes de colores consonantes. También se incluyen algunas reminiscencias de un íkaro en el chelo. Finaliza la obra extinguiendo el último acorde con un regulador de intensidad que disminuye la sonoridad hasta fusionarse con el silencio ambienta; seguidamente los instrumentistas reproducen sonidos aleatorios, incluyendo efectos y otros, que caracterizan a la selva amazónica del Perú.
Figura 18
Fragmento final de la obra «Ayawaska» que fue compuesto para la versión de cuarteto de cuerdas
Referencias
Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú (s. f.). Nuestra historia. https://eitp.escuelafolklore.edu.pe/
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas (2020, 16 de junio). Concierto “Wiñaypaq, por siempre” EITP / Gran Teatro Nacional [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=E_o2E7rUuQI
Escobar, G. S. (2015). Las propiedades farmacocinéticas del ayahuasca. Liberabit, 21(2), 313-319. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272015000200013&lng=es&tlng=es
Gonzáles, A. (2016). Diccionario de la música. Alianza Editorial.
Holzmann, R. (1967). Música tradicional del Perú. Ricordi Americana.
Mendívil, J. (2020). En contra de la música. Gourmet Musical Ediciones.
Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (2019). Ayawaska. Undar Editions.
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons